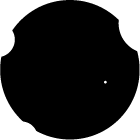La columna de después del fin de semana
Otra vez voy a usar la columna que me cede esta revista, que es sostenida por importantes políticos que están bancados por poderosas empresas que están entongadas con otras empresas que controlan a los más reconocidos gobiernos que seguramente manejan varias revistas como ésta, para hablar de algo que me pasó el fin de semana, y en lo que seguramente usted, lector, lectora, se verá reflejado, reflejada. ¿Quién no se ha comido un ocho alguna vez? Seguramente usted se está sonriendo y pensará en algun amigo o familiar que no se ha comido ningún ocho aún. Pero, vamos, todos sabemos que son los casos excepcionales. En un mundo tan comunicado (o como diría un amigo, supra-comunicado) es inevitable que uno no se coma un ocho de vez en cuando. De ahí a admitirlo hay un largo trecho. Pero yo, con mi mentalidad europea, puedo asumir que no solo me he comido un ocho este fin de semana, sino que lo he hecho en frente de mi señora y mis hijos (los cuales ya me han pedido que les prepare uno para la próxima salida). Hay que naturalizar el hecho. En España, sin ir más lejos, se está convirtiendo en tradición familiar salir los domingos a comer ochos a los parques públicos. No hay que hacer la vista necia al asunto. Hoy en día, en una sociedad tan consumista (o como diría la tía de un amigo, hiper-consumista) comerse un ocho en público es un acto necesario. ¿Quién no puede recordar su primer ocho? Yo tendría alrededor de doce años cuando salía del cine con el tío Oscar (que no es un tío sino un amigo de mi papá al que con mis hermanos siempre le dijimos tío, cosas de la vida) y de repente me invadieron unas ganas de comerme un ocho que no me aguantaba. Llegamos a casa, me encerré en la pieza y en cuestión de segundos, lo comí. La alegría que sentía era inigualable. Y guardé el secreto mucho tiempo hasta que en una reunión con amigos alguien sacó el tema. Recuerdo nuestras caras avergonzadas y el miedo de admitir lo obvio. Hoy en día muchos de esos amigos son ingenieros, otros médicos y algunos todavía no pudieron. Seguramente muchos de ellos comen los ochos a escondidas, sin saber que el mundo ya está preparado para que nos comamos los ochos con dignidad y decoro. En países como Inglaterra se han implementado planes en los colegios primarios para que los chicos descubran lo que es un ocho y cómo comerlo de manera sana. De esta forma se contiene al niño y se lo prepara para una vida adulta sin prejuicios. Pero de ahí a que en nuestro país alguien tome una iniciativa de ese tamaño, podemos esperar de brazos cruzados sentados en el cordón con los ojos cerrados, como semidormidos contando ovejas que saltan una cerca. Acá nadie hace nada. O hacen todo. Pero mal. Cuando se den cuenta que la solución empieza por permitirle a la gente ser feliz. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere un mundo lleno de gente feliz? No digo que la felicidad empiece por el ocho, pero cuanto más humanos somos, más humanos seremos (o como diría la hija de un almirante que vivía cerca de una plaza, cuanto más humanos somos, más humanos vamos a ser). Personalmente puedo confesar que ayer por la tarde, mientras paseábamos con mi familia por el shoping center, no dudé ni medio segundo a la hora de comer mi ocho. Podrán tildarme de posmoderno, alternativo o provocador. Yo simplemente sigo mis instintos, que son los instintos del hombre contemporáneo.
Y usted ¿cuándo fue la última vez que se comió un ocho?